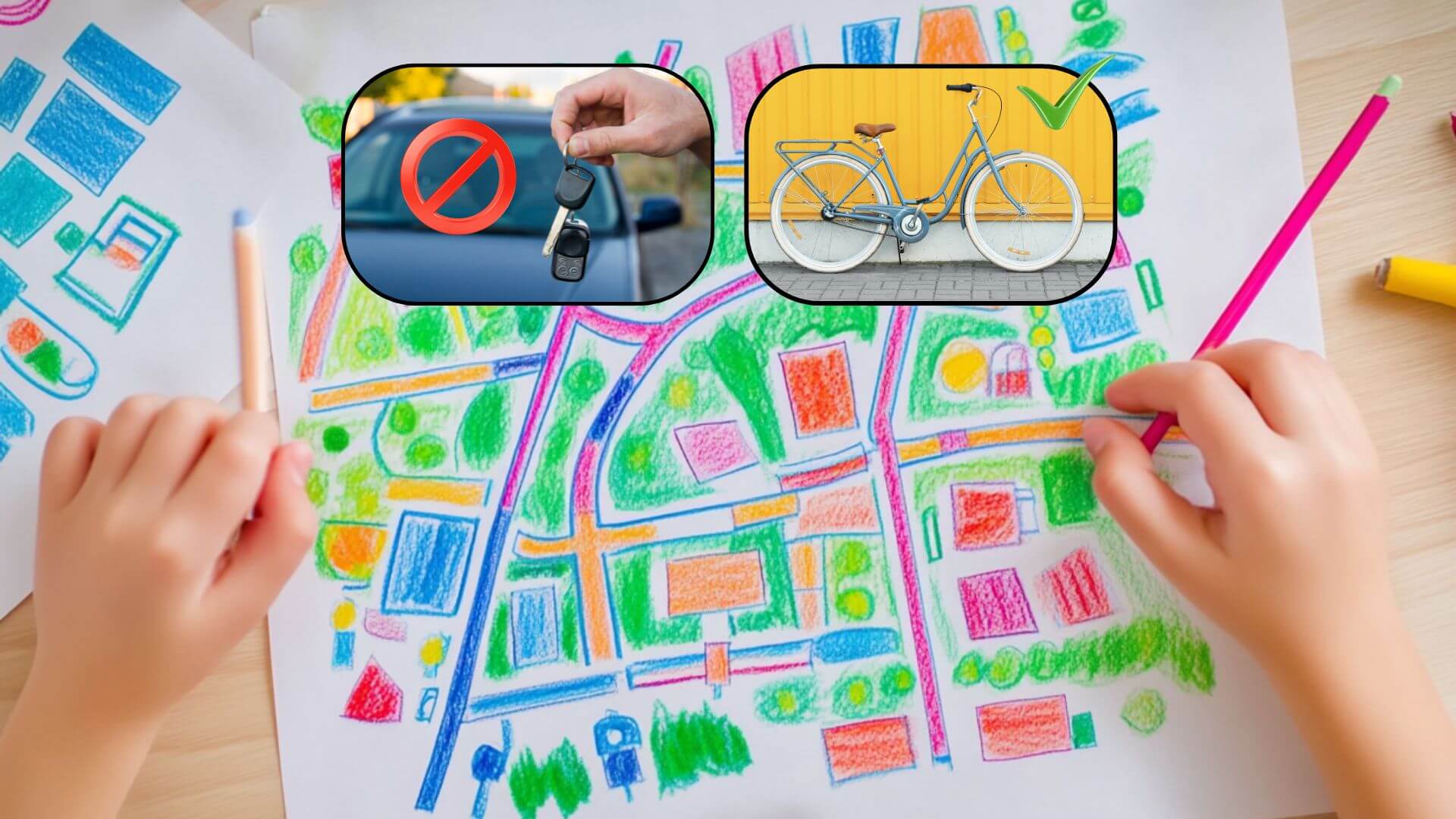Una madre cuenta entre risas cómo su coche huele a sudor, césped mojado y galletas. “Es el perfume oficial del club de fútbol”, dice, mientras espera en el aparcamiento del polideportivo. No es la única. A su lado, otros padres y madres hacen malabares con agendas, cenas en tuppers y reuniones por Zoom desde el asiento del copiloto. Entre actividad y actividad, entre un niño y otro, la escena se repite en barrios de todo el mundo: adultos al volante, infancia en el asiento trasero. Lo que parece una rutina inevitable es, en realidad, un fenómeno social más profundo, ligado a cómo entendemos hoy la crianza.
Un estudio reciente publicado en la revista Mobilities, titulado “From intensive car-parenting to enabling childhood velonomy? Explaining parents’ representations of children’s leisure mobilities”, ofrece un enfoque provocador y revelador sobre esta cuestión. Los autores, Jonne Silonsaari, Mikko Simula y Marco te Brömmelstroet, analizan cómo madres y padres construyen sus ideas sobre la movilidad de sus hijos y qué papel tiene esto en su forma de criarlos. El estudio se basa en entrevistas y experimentos en una comunidad finlandesa, donde se comparan dos lógicas parentales opuestas: el car-parenting y la velonomía infantil. El primero implica llevar a los hijos a todas partes en coche como acto de amor y responsabilidad. El segundo, fomentar que se muevan de forma autónoma, en bici, como parte del crecimiento y la confianza.
La crianza intensiva sobre ruedas
Para muchas familias, el coche no es solo un medio de transporte. Es una herramienta de crianza, una forma de demostrar implicación, responsabilidad y cuidado. Las entrevistas del estudio revelan que llevar a los hijos a sus actividades no es visto como un favor, sino como parte de una estrategia que busca “organizar la vida cotidiana”, “no dejar cabos sueltos” y “no fallar como madre o padre”.
El concepto de "trabajo doméstico de movilidad", que aparece en el artículo, engloba precisamente ese esfuerzo invisible: gestionar horarios, trayectos, mochilas, equipamiento, recordatorios. Una madre lo resume así: “Sinceramente, es una cantidad terrible de organización. Cada domingo revisamos la semana siguiente para ver si hay momentos complicados en los que tengamos que pedir ayuda a alguien”. Este trabajo emocional y logístico está completamente normalizado, e incluso se considera parte del amor parental.
Para algunas familias, implica renuncias laborales o personales. Una madre soltera, por ejemplo, confiesa que ha tenido que reducir su jornada porque, según sus palabras, “quiero criar bien a mis hijos y eso es más importante que mi carrera”. Este tipo de declaraciones reflejan hasta qué punto el uso intensivo del coche se convierte en una extensión de la identidad parental. No es solo llevarles: es formar parte del proceso educativo, emocional y social de los hijos, aunque sea desde el asiento del conductor.

Lo que la comunidad espera de ti
Un aspecto esencial del estudio es cómo la comunidad moldea estas decisiones. Las familias entrevistadas vivían en barrios similares, sus hijos compartían escuelas y actividades. Esto generaba una red de valores compartidos, donde la crianza intensiva se convertía en norma. Hacer lo mismo que los demás da seguridad, valida tus esfuerzos y evita juicios.
Una madre recuerda con ironía lo que pensó la primera vez que dejó que su hijo fuese en bici con sus amigos: “Estaba pensando si me iban a denunciar a servicios sociales”. Este tipo de comentarios muestran que, más allá del miedo al riesgo, hay una presión social que desalienta la autonomía infantil. Dejar que un niño se mueva solo puede ser visto como desinterés o irresponsabilidad.
Los padres entrevistados hablaban entre sí de forma habitual, compartían ideas, estrategias y también chistes sobre su rol. Una madre decía: “Cuando se acaba la temporada de fútbol es cuando ves a los padres haciendo jardinería. Es que por fin tienen tiempo para estar en casa”. La comunidad funcionaba como un espejo: si todos llevan a sus hijos en coche, no hacerlo puede parecer una rareza.

La bici como puerta a otra crianza
El estudio introduce un elemento clave: un experimento en el que se propusieron alternativas para que los niños llegaran a sus actividades en bicicleta. Se ofrecieron talleres de reparación, rutas en grupo, sistemas de préstamo de material y espacios de almacenamiento. El objetivo era fomentar la movilidad autónoma en condiciones seguras.
Los resultados fueron notables. No solo bajó el número de trayectos en coche, sino que los niños empezaron a explorar otros destinos por su cuenta, a coordinarse con amigos, a organizar actividades después del entrenamiento. Una madre comentaba: “Mi hijo ha empezado a ir al parque de trampolines con amigos, a veces hace hasta 40 kilómetros en un día entre una cosa y otra”.
Aquí emerge el concepto de velonomía infantil, una noción adaptada del francés vélonomie, que combina las palabras bicicleta (vélo) y autonomía. Se refiere a una forma de crianza que promueve que los niños se desplacen de forma independiente, especialmente en bicicleta, como parte de su desarrollo personal, social y emocional. No se trata solo de dejar que los hijos se muevan solos, sino de construir una lógica diferente en la que la infancia se acompaña desde la confianza, no desde el control.
Un padre lo explicó así: “La dependencia ha cambiado. El cordón umbilical se ha alargado. Ahora es la actividad del niño, no tanto de los padres”. Es decir, cuando el niño gestiona sus tiempos, su transporte y sus decisiones, se convierte en protagonista de su experiencia, no en un pasajero de la agenda adulta.

Crecer al moverse
La velonomía, tal como la describen los autores, no es solo movilidad física, sino también emocional y social. Las tareas asociadas —salir a tiempo, preparar el equipo, coordinarse con otros— se convierten en aprendizajes. Una madre contaba cómo su hija “estaba emocionada, sentía orgullo por encargarse de todo y ver que podía hacerlo”.
El estudio muestra cómo los padres empezaron a percibir estos cambios como positivos. La autonomía no era sinónimo de riesgo, sino de crecimiento. Aun así, también reconocen que no todos los aspectos de la movilidad independiente fueron valorados igual. No hubo muchas menciones a la dimensión lúdica o exploratoria, ni al simple placer de moverse sin un destino fijo.
Esto sugiere que, aunque se valora la libertad, la lógica de la crianza intensiva sigue presente: se celebra la independencia en tanto que genera habilidades, competencias, responsabilidad. Lo que cambia es el medio, no siempre el fin.
¿Ruptura o adaptación?
El artículo plantea una pregunta importante: ¿el cambio hacia la velonomía es una ruptura con la crianza intensiva o solo una adaptación? La respuesta es matizada. Muchos padres hablan de “soltar”, de “no estresarse tanto”, de “dejarles hacer”. Pero los criterios de fondo —prepararlos para el futuro, dotarlos de herramientas— siguen guiando sus decisiones.
Como resumen, los autores afirman que la velonomía “no supone un alejamiento de la lógica de la crianza intensiva, sino más bien una forma de renegociarla”. Es decir, se introduce algo de flexibilidad, pero se mantienen ciertas expectativas. El cambio no es radical, pero sí significativo: abre un margen para pensar y sentir la crianza de otro modo.
Referencias
- Thiry, Médard y Milnes, Anthony. 2024. “Reports Engineered ‘landmarks’ associated with Late Paleolithic engraved shelters”. Journal of Archaeological Science: Reports, 55: 1-25. DOI: 10.1016/j.jasrep.2024.104490