La botánica es la rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas bajo todos sus aspectos. Se trata, más concretamente, de una disciplina científica que se interesa por las plantas en una amplia variedad de facetas. Y acercarse a su estudio, como señala el biólogo por la Universidad de Sevilla, Eduardo Bazo Coronilla, "es algo realmente mágico y está cargado de connotaciones simbólicas".
Sin embargo, muchas de esas connotaciones simbólicas han llegado a mantenerse hasta nuestros días, muchas de las cuales consisten en narraciones místico-fantásticas que han acabado generando bulos, mitos y leyendas.
El libro 'La vida secreta de las plantas' trata de descubrir qué hay de cierto en muchos de los bulos botánicos que aún hoy se continúan repitiendo. Y, con motivo de la publicación de este libro por parte de la editorial Pinolia, te enseñamos un capítulo en exclusiva.

El misterio de la planta que desapareció sin dejar rastro
Me reconozco un poco intransigente con las falacias relacionadas con la Botánica. Una de ellas es la estúpida manía que muestran algunos historiadores y compañeros de profesión basada en desmerecer o denostar las aportaciones romanas al conocimiento vegetal. Pueden antojarse menos numerosas o importantes que las de los árabes, de acuerdo, pero los romanos desarrollaron una incipiente inquietud agronómica hasta entonces solo conocida en el Antiguo Egipto, de quienes tomaron muchas ideas. Cada vez que encuentre elaboradas figuras geométricas o siluetas de animales recortadas en jardines como el de Versalles, debe saber que esas formas están elaboradas siguiendo los preceptos del ars topiarius, el arte del paisajismo. Y conocemos hasta el nombre de su creador, Cayo Macio (100-40 a. C.), a quien Cicerón calificó de «hombre agradabilísimo y cultísimo». André Le Nôtre solo adaptó el arte topiario a los gustos de Luis XIV de Francia (1638-1715).
Asimismo, instalaron en sus domi unos jardines particulares: los horti o huertos, que acabaron convirtiéndose en suntuarios jardines. Y es que el Imperio Romano también se vio afectado por la especulación inmobiliaria. No son pocos los textos romanos que describen plantas, ya fuesen usadas con fines medicinales, cosméticos, saborizantes o alimentarios. Asimismo, sabemos por autores como Plinio el Viejo (23-79) que especies como el mirto (Myrtus communis) o el laurel (Laurus nobilis) debían ser parte sustancial de cualquier hortus que se precie. Por supuesto, estos huertos proporcionaban hierbas originarias del Mediterráneo. ¡Pero qué hierbas! Según Ateneo de Náucratis (170-223), una buena despensa romana debía tener una lista de condimentos imprescindibles, conocida también como artýmata, ningún romano podía echar en falta «uva pasa, sal, vino cocido, jugo de silfio, queso, ajedrea, sésamo, natrón, comino, zumaque, miel, orégano, finas hierbas, vinagre, aceitunas, verdura para la salsa de hierbas, alcaparras, huevos, pescado salado, mastuerzos y hojas de higuera».
De la lista anterior, hoy día podríamos encontrar —casi— todos los condimentos enumerados. Es cierto que en algunos casos se requiere tener una ligera noción científica para averiguar que detrás del zumaque se encuentra Rhus coriaria, un miembro de la familia Anacardiaceae de cuyos frutos los romanos extraían un acidulante que empleaban en vinagretas. Por su parte, la ajedrea (Satureja hortensis) es una planta anual que otorga un característico toque picante. Así, junto a la sal y el pimentón conforman la famosa «sal coloreada» que se consume en países del este de Europa como Rumanía o Bulgaria. Y si se pregunta para qué querrían los romanos el natrón —NaCO3—, le diré que añadiéndolo al agua de cocer las verduras, conseguían que se mantuvieran verdes después de cocidas. El aspecto y la presentación lo es todo, incluso antes de la irrupción del fenómeno «Dominus culini». ¿Entonces cuál de todos estos condimentos es el que actualmente resulta imposible encontrar en semillerías? Pues el silfio o laserpicio. Para ponerle en antecedentes: se pagaban auténticos tesoros por él. Era tan preciado por griegos y romanos que Plinio el Viejo llegó a escribir de ella en su Historia Natural que «el laserpicio, al que los griegos llaman silfion, originario de Cirenaica, cuyo jugo es llamado laser, es excelente para uso medicinal y es pesado en denarios de plata». Pero toda historia merece ser narrada desde el comienzo.
Según se recoge en diferentes crónicas, hacia el siglo vii a. C. un grupo de colonos griegos partieron de la isla de Thera —actual Santorini— siguiendo las indicaciones del Oráculo de Delfos. Así llegaron a las costas de Libia, donde para el 632 a. C. fundaron la ciudad de Cirene —actual Shahhat—, que pronto se convirtió en el mayor centro de compra/venta de mercancías del Mediterráneo, ganando fama por la calidad de su producto estrella: el silfio o laserpicio. De hecho, Teofrasto, en su Historia de las plantas nos dice dónde se desarrollaba:
«Esta planta se extiende por un área dilatada de Libia: en una extensión de más de cuatro mil estadios. La mayor cantidad se cría en la Sirte, que está cerca de las islas Evespérides».
Atendiendo a lo que nos relata Teofrasto, el área de distribución del silfio se restringiría a una estrecha franja de la costa libia de 200 x 50 kilómetros, limitando con el desierto. La descripción conocida más detallada es también la suya e indica que «el silfio tiene una gran cantidad de raíces gruesas [y] su tallo es como del tamaño de un codo». Asimismo, indica que sus hojas, a las que llaman maspetum, son parecidas a las del perejil. De manera similar se pronuncia Plinio el Viejo, quien afirma que se trata de una planta «silvestre e imposible de cultivar, con fuertes y abundantes raíces y tallo similar al de la asafétida». Con estos datos, podemos saber que debería pertenecer a la familia Apiaceae, es más, el propio Plinio indica que llegó un momento donde el silfio comenzó a adulterarse con otros productos, ya que «desde entonces no ha sido importado otro laser que aquel de Persia, Media y Armenia, donde crece en abundancia aunque muy inferior al de la Cirenaica y además es adulterado con goma, sacopenio o alubias molidas». Huelga decir que ese laserpicio traído de Persia, Media y Armenia no era «el silfio original», que crecía únicamente en la costa de Libia, pero se da la circunstancia de que los romanos conocían vulgarmente con este nombre a varias plantas del género Ferula que solo tienen en común ser productoras de gomorresinas. Por cierto, el sacopenio es la forma con la que conocían los romanos al eneldo (Anethum graveolens), otro miembro de la familia Apiaceae que se parecería tanto al silfio que incluso servía para dar gato por liebre.
Se adulteraba el silfio o laserpicio con plantas como el eneldo o la asafétida (Ferula assafoetida) por la multitud de usos que se le daba, como hemos visto. Los tallos de silfio se horneaban, se salteaban o hervían para consumirse como si de una verdura más se tratase. Asimismo, sabemos que de sus brotes se extraía un aromático perfume y que su savia, una gomorresina muy valiosa, se rallaba sobre los manjares más exquisitos y delicados. Y de golpe y porrazo... desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro. ¡Y eso que su recolección ya estaba regulada en tiempos de Julio César! Eso sí, el emperador romano guardaba como un tesoro más de seiscientos kilos de esta hierba para su «consumo personal». Este hecho nos indica que debía existir un gran mercado negro de este producto, lo que de alguna forma pudo acelerar su extinción. Ecólogos y botánicos no acaban de ponerse de acuerdo con respecto a las causas que propiciaron su declive y desaparición, pero a la presumible sobreexplotación que provocó su alto precio en el mercado y una demanda creciente del producto se unía la estrecha franja donde se desarrollaba y la imposibilidad de cultivarla. Asimismo, parece probado que en esa misma época se produjeron una serie de cambios climáticos que propiciaron que la aridez del norte de África aumentase considerablemente, lo que se juntó también con el gusto de las reses por apacentarse allá donde esta crecía. Todo a la vez propició que desde el siglo i no hayamos tenido más noticias de su existencia. De hecho, el último tallo de silfio se regaló a Nerón, según testimonio de Plinio.
Espero que no duden que el laserpicio o silfio no es —ni será— la única especie que el ser humano ha llevado a la extinción como consecuencia de su sobreexplotación. Ojo, esto no invalida bajo ningún concepto que el resto de factores citados tuvieran un papel destacado a la hora de acelerar —o acentuar— su eliminación del acervo genético.
¿Conoce la historia del sándalo de Juan Fernández (Santalum fernandezianum)? Esta especie de la familia Santalaceae era endémica del archipiélago chileno de Juan Fernández, formado por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y el islote Santa Clara. La madera del sándalo de Juan Fernández se caracterizaba por su aroma, como la de su hermana el sándalo (Santalum album). Además de en sahumerios, la madera de S. fernandezianum era empleada en la talla de imágenes religiosas. Al menos hasta 1908, cuando el botánico y explorador sueco Carl Skottsberg (1880-1963) fotografió el que presumiblemente fuese el último sándalo de Juan Fernández. Fue visto en un barranco, junto a ejemplares de Myrceugenia fernandeziana y para cuando Skottsberg volvió a Juan Fernández en 1916, el ejemplar ya había desaparecido. Algo similar a lo que ocurre con el sándalo en la India, donde ha sido declarado «propiedad nacional» para preservarlo un poco de la deforestación, y digo un poco porque, a pesar de tratarse de una especie catalogada por la UICN como «vulnerable» —VU—, se permite la tala de aquellos ejemplares con más de treinta años de edad. Esto no debería tener mayor importancia si dejásemos que las semillas se desarrollasen convenientemente y dieran lugar a nuevos individuos. Por desgracia, las semillas del sándalo se utilizan para elaborar malas, una especie de rosarios con ciento ocho cuentas que budistas e hinduistas usan para recitar sus mantras o cuando oran.
No obstante, si hay un lugar donde el ser humano ha llevado a la extinción a varias especies vegetales en el último milenio, es sin duda la isla de Pascua. El caso más conocido es el de la palmera de Rapa Nui (Paschalococos disperta), que desapareció hacia el año 1650, fecha conocida gracias a diferentes estudios del registro fósil palinológico. Sin embargo, hay otro hecho contrastado por los historiadores: entre los años 800 y 1500 la población rapanui creció exponencialmente. Esta explosión demográfica trajo consigo una sobrecarga del ecosistema y provocó, por consiguiente, una intensa deforestación. ¿Y qué obtenían de P. disperta los rapanuis? Además de madera con la que construir canoas para salir a pescar, también consumían los palmitos, una delicia sumamente apreciada que solo se obtiene al extraerlo del cogollo tierno situado junto al estípite de la palma. Una vez eliminada la corteza y las capas fibrosas y duras más externas, nos queda un brote blanquecino de textura suave y flexible. Así que simplemente debemos acabar con una palmera para extraer un producto rico en azúcares cuyo peso oscila entre quinientos y mil gramos, ¿no?
Otra especie que los rapanuis llevaron a la extinción es el toromiro (Sophora toromiro), un miembro de la familia Fabaceae. Al menos extinto en su estado silvestre, pues sobrevive en jardines botánicos como el de Bonn —Alemania— o el Arboretum de la Universidad Austral de Chile. Y aunque sea una historia menos conocida que la de la palmera de Rapa Nui, es mucho más interesante. Sabemos que la primera descripción del toromiro se la debemos al naturalista Johann Georg Adam Forster (1754-1794), quien pensó que se trataba de una especie arbustiva de Mimosa. Su madera tuvo múltiples usos para los habitantes de la isla de Pascua, que la usaron como material de construcción y en la fabricación de enseres domésticos. Sin embargo, no fue hasta los siglos xviii y xix cuando la especie entró en declive, justo después de la introducción de animales domésticos. Francisco Fuentes, jefe de la sección de Botánica del Museo de Historia Natural de Chile, envió en 1911 a Carl Skottsberg la ubicación de la última planta. En esta ocasión, el individuo todavía seguía en pie y recolectó semillas y demás muestras con las que describiría la especie correctamente. Posteriormente, con motivo de una expedición a la isla de Pascua en 1955, el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl (1914-2002) también recolectó semillas de este mismo ejemplar, enclavado junto al cráter Rano Kau. Estas semillas, correspondientes todas a una misma vaina, se llevaron a Europa y se cultivaron en el Jardín Botánico de Gotemburgo. Curiosamente, sesenta y tres descendientes de esta vaina recolectada por Heyerdahl fueron reintroducidos en 1995 en su hábitat natural con nefastos resultados.
No sé si se ha dado cuenta, pero todos los toromiros existentes en el mundo derivan de semillas de aquel ejemplar de Rano Kau. ¡Todos menos los del Jardín Botánico de Melbourne —Australia—, cuyas semillas se recibieron de Inglaterra!
Actualmente, casi doscientos toromiros injertados en Sophora cassioides, una especie congenérica, se desarrollan en la Reserva Nacional Lago Peñuelas —Chile—. Este proyecto es un intento más por producir semillas que permitan investigar en detalle la biología de la especie para, quizá en un futuro cercano, poder reintroducirla en su hábitat natural. Como curiosidad, decirle que los toromiros que pueden apreciarse en el Jardín Botánico de Barcelona son «falsos», Mike Maunder, botánico de la Universidad de Cambridge, catalogó a la línea ‘Titze’ como toromiros verdaderos sin haber cotejado previamente su procedencia. Actualmente, los análisis genéticos han zanjado el asunto al establecer que se trata de un híbrido y han dejado de utilizarse en planes de conservación. Con todo, no es raro que de vez en cuando salte la noticia de que diferentes instituciones o particulares han llevado a la isla ejemplares híbridos de toromiros.
El problema de colocar toromiros híbridos o «falsos» en la isla de Pascua no es otro que el de incluir una especie exótica en un hábitat que no es el suyo, con las consecuencias que esto podría tener para el ecosistema. De esta forma, si la especie adquiriese un hábito invasor por falta de competencia —o por su capacidad para colonizar más eficazmente nuevos hábitats—, en lugar de rescatar de la extinción a un taxón podríamos estar abocando a la desaparición a otros. Quiero apuntar que si una especie desaparece de un enclave insular, lo hace para siempre. Los romanos solucionaron la pérdida del silfio empleando en sus recetas la asafétida (Ferula assafoetida). Cambiaron únicamente el origen de la resina que, una vez desecada, pulverizaban sobre sus platos, pero lo que no pudieron sustituir fue el papel ecológico desempeñado por el silfio. Y lo mismo ocurre en la isla de Pascua con Sophora toromiro, Paschalococos disperta o Dianella spp. Los cambios climáticos, junto con la actividad humana, han modificado el paisaje y la vegetación de la isla durante los dos últimos milenios, originando la extinción de muchas especies. Asimismo, la desaparición de la flora endémica ha dado paso a la introducción de especies exóticas como Melinis minutiflora, Eucalyptus spp, Psidium guajava o Crotolaria grahamiana. Y ojo, porque estas dos últimas ya son especies invasoras.
En definitiva, los romanos no pudieron preparar nunca más pullum laseratum —pollo al laserpicio—, pero seguimos sin ser conscientes de que la pérdida de especies y, por consiguiente, de biodiversidad, pone en peligro el bienestar del ser humano. ¿Tan grave es que no volvamos a degustar jamás un plato concreto? Lo que sí es grave es el deterioro que sufre el suelo o el agua. Así, la falta de cobertura vegetal aumenta la virulencia de las escorrentías en caso de lluvias torrenciales, porque la vegetación hace que nuestros suelos no pierdan fertilidad, algo fundamental para nuestra alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sin mencionar que los desequilibrios en los ecosistemas pueden impulsar la aparición de plagas que dañen las cosechas. «Reintegrar» la naturaleza en nuestras vidas permitirá que podamos cumplir nuestra función biológica, porque tal y como decía Asimov, «solo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su propia extinción».
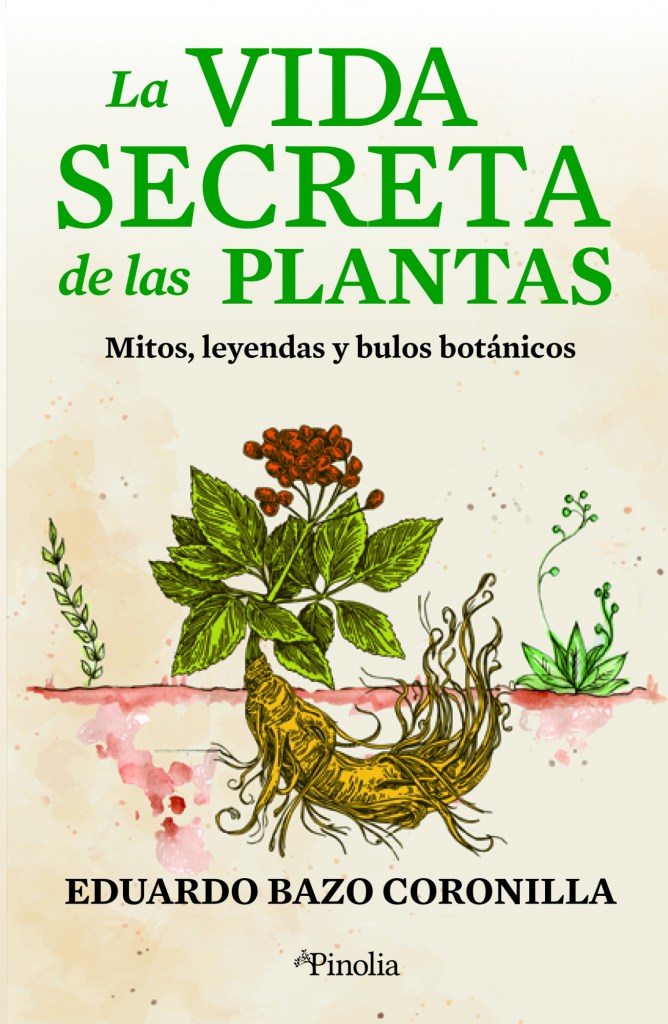
La vida secreta de las plantas
24,95€




