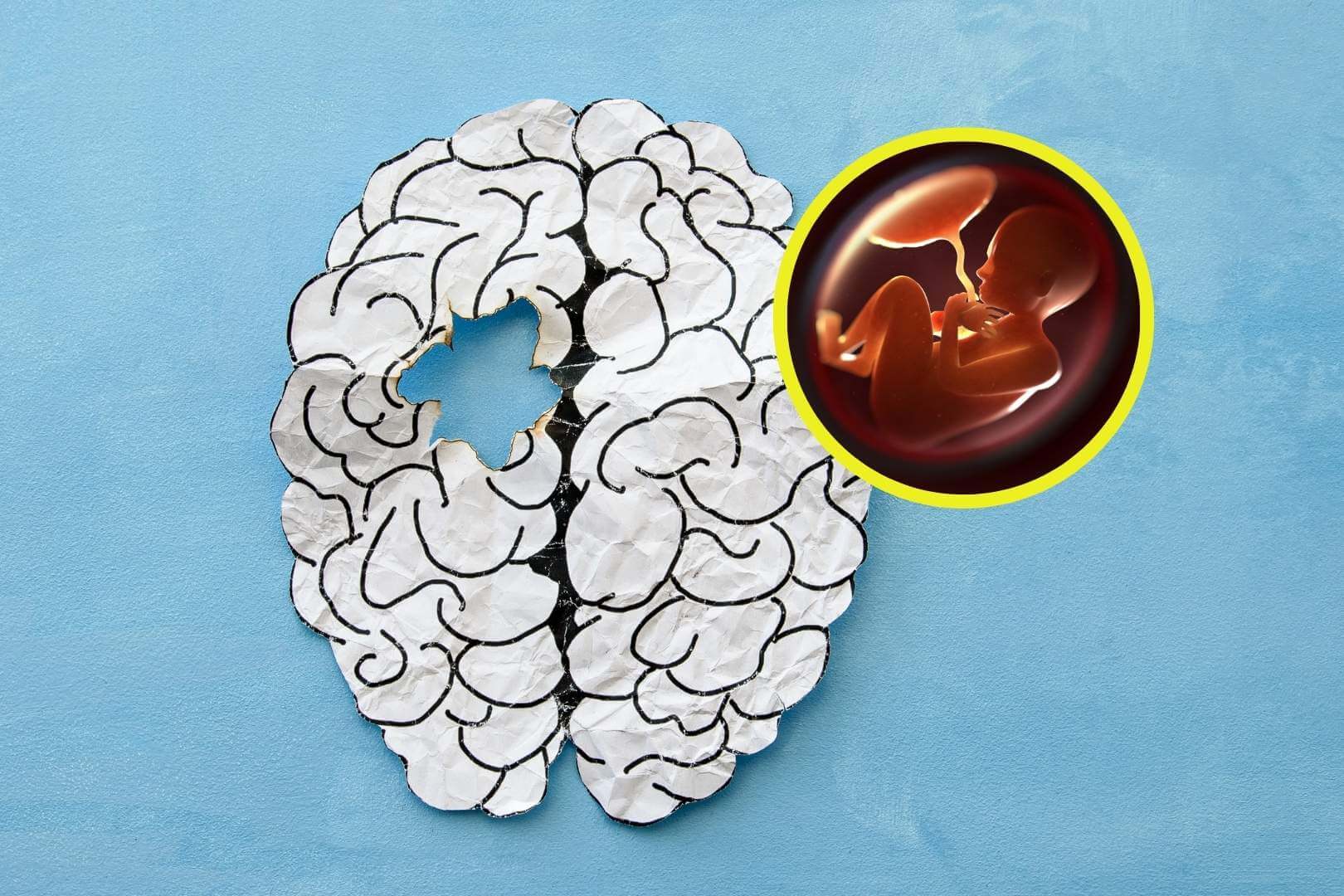Un equipo internacional de científicos ha hallado un vínculo sorprendente entre el órgano más efímero del cuerpo humano y algunas de las enfermedades mentales más complejas. Según un estudio publicado recientemente en Nature Communications, ciertos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión mayor podrían tener parte de su origen en alteraciones epigenéticas que ocurren durante la gestación, concretamente en la placenta.
El hallazgo, que ha movilizado a 28 investigadores de 18 instituciones de Europa y Estados Unidos, no solo reabre el debate sobre la influencia del entorno prenatal en la salud mental, sino que apunta hacia un nuevo enfoque preventivo que podría transformar la medicina psiquiátrica.
El órgano olvidado que todo lo regula
La placenta es uno de esos órganos que rara vez protagoniza titulares. Surge, crece y desaparece tras el parto, cumpliendo silenciosamente la misión de mantener con vida al feto: oxígeno, nutrientes, hormonas, inmunidad. Pero en los últimos años, la ciencia ha comenzado a mirarla con otros ojos. Más que un mero conducto biológico, la placenta actúa como mediadora entre el entorno materno y el desarrollo fetal, influyendo decisivamente en el crecimiento, el metabolismo… y, según este estudio, también en el cerebro.
La investigación, liderada desde el laboratorio IRLab (UPV/EHU y Biobizkaia), se centró en una forma de modificación epigenética llamada metilación del ADN. Esta no altera la secuencia genética en sí, pero sí modifica la forma en que los genes se activan o desactivan. Y aquí es donde empieza a complicarse todo.

El equipo analizó 368 muestras de placenta obtenidas de partos sin complicaciones y localizó más de 214.000 regiones del ADN donde esta metilación se producía de forma sistemática. Algunas de estas zonas coincidían con genes que se sabe están implicados en trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. Esto sugiere que, incluso antes del nacimiento, hay factores que ya están “preparando el terreno” para que el riesgo genético se exprese.
Lo más interesante no es solo el número, sino la función de estas zonas. Muchas se encontraban en regiones activas del genoma, es decir, aquellas donde se fabrica ARN y proteínas esenciales para el funcionamiento celular. Si la metilación altera estas áreas, puede modificar cómo se desarrollan procesos fundamentales como la respuesta inmune o el crecimiento neuronal. La placenta, una vez más, se presenta como algo más que un órgano de paso: es una directora de orquesta prenatal.
Infecciones, estrés y predisposición genética
La teoría del neurodesarrollo en la esquizofrenia no es nueva. Desde finales de los años 80 se sospecha que distintos eventos durante la gestación —como infecciones, estrés crónico o complicaciones en el parto— podrían alterar el desarrollo cerebral y aumentar la vulnerabilidad a sufrir la enfermedad décadas más tarde.
Lo que este nuevo estudio aporta es un mecanismo plausible para que eso ocurra: la metilación del ADN en la placenta, alterada por factores ambientales, modula la expresión de genes clave. Por ejemplo, muchos de los genes identificados tienen relación con el sistema inmunológico. Esto encaja con investigaciones previas que asociaban infecciones durante el embarazo, como gripe o Zika, con mayores tasas de trastornos psiquiátricos en los hijos.
La idea es inquietante pero poderosa: el entorno materno influye en la placenta, la placenta regula la expresión genética fetal, y esta puede condicionar el desarrollo del cerebro. Es una cadena de causa y efecto que redefine la frontera entre genética y ambiente.
¿Y si pudiéramos detectar el riesgo antes del nacimiento?
Uno de los aspectos más prometedores del trabajo es su potencial para la medicina preventiva. Si es posible identificar marcadores epigenéticos en la placenta que indiquen un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia o depresión, podrían diseñarse estrategias personalizadas desde la etapa prenatal.
Esto abre la puerta a una medicina psiquiátrica proactiva, que no se limite a tratar los síntomas cuando aparecen —a menudo tarde y con escasos resultados— sino que actúe sobre las causas desde el inicio. Y aunque aún queda mucho por hacer antes de que estos hallazgos lleguen a la práctica clínica, el simple hecho de que existan estas posibilidades ya representa un cambio de paradigma.
El estudio también lanza una advertencia crucial para el desarrollo de nuevos fármacos: no todos los genes asociados a una enfermedad deben ser atacados directamente. Algunos actúan en momentos concretos del desarrollo, como la gestación, y no tienen función patológica en la edad adulta. Tratar de “apagar” un gen simplemente porque aparece vinculado a una enfermedad puede no solo ser inútil, sino contraproducente.
Comprender en qué momento y en qué tejido actúa un gen asociado a un trastorno es esencial para diseñar terapias efectivas. Y esta investigación sugiere que la placenta debe ser incluida en ese mapa terapéutico, algo que rara vez se ha considerado hasta ahora.

La esquizofrenia, más compleja que nunca
Aunque la esquizofrenia tiene una fuerte base genética, sus mecanismos aún escapan a la comprensión completa. Este estudio no ofrece respuestas definitivas, pero sí una vía nueva y sorprendente: mirar hacia la placenta como un archivo biológico de lo que ocurre antes de nacer.
El concepto de que la salud mental pueda verse moldeada por un órgano que desaparece tras el parto puede parecer ciencia ficción, pero la epigenética demuestra que las huellas del entorno perinatal son profundas, persistentes y, en muchos casos, invisibles hasta que es demasiado tarde.
Lo que parecía un órgano accesorio, casi descartable, se está revelando como una pieza clave en el puzzle de los trastornos mentales. Y aunque aún estamos lejos de prevenir la esquizofrenia desde el útero, este hallazgo podría ser el primer paso hacia una nueva forma de entenderla —y algún día, de evitarla.
Referencias
- Cilleros-Portet, A., Lesseur, C., Marí, S. et al. Potentially causal associations between placental DNA methylation and schizophrenia and other neuropsychiatric disorders. Nat Commun 16, 2431 (2025). DOI:10.1038/s41467-025-57760-3