Este jueves 13 de julio se celebra el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, un trastorno que en España tiene más del 5% de la población, con una prevalencia que alcanza valores entre el 3% y el 8% en la infancia y la adolescencia.
En esta fecha marcada en rojo, los especialistas en TDAH del ámbito científico y académico aprovechan el pequeño altavoz que es el Día Internacional del trastorno para divulgar acerca del mismo. Es el caso de Paula Morales, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que asegura que en la sociedad siguen existiendo algunas falsas creencias en torno a esta condición del neurodesarrollo que es el TDAH, y que la especialista describe como “un trastorno neurobiológico crónico que se inicia en la infancia y cursa con manifestaciones clínicas de déficit de atención y/o hiperactividad e impulsividad”.
Morales cita, en concreto, tres falsos mitos sobre el TDAH que ella percibe que tienen mucho alcance entre la sociedad. Son los siguientes:
Poner en duda su existencia
Paula Morales reconoce que “tener dificultades de atención o ‘ser movido o movida’ no tiene por qué ser necesariamente TDAH” porque son características propias de la infancia que también son compatibles con el “desarrollo normal”. Pero esto no quiere decir que el TDAH no exista. De hecho, la profesora indica que es una condición que “afecta al desarrollo de la persona en los diferentes entornos en los que se desenvuelve, por ejemplo, a nivel social, familiar, escolar y/o laboral”.
Morales explica que existen distintos niveles de severidad dentro del TDAH, y recalca que "se ha constatado una base neurológica común en las personas que lo padecen con la presencia de diferencias estructurales y de maduración en el cerebro de las personas con TDAH", por lo que aboga por dejar de discutir si existe o no. “(Deberíamos discutir) Sobre cómo avanzar en el diagnóstico y la intervención de esta condición, dejando de lado prejuicios y etiquetas que dañan a la persona y a su entorno: 'es muy vago', 'no lo hace porque no quiere', y un largo etcétera", afirma.

Medicación
El segundo mito sobre el TDAH que destaca Paula Morales es el de la medicación. “El tratamiento de elección en el TDAH se considera multimodal, es decir, combina intervención psicológica y psicopedagógica individual o en pequeño grupo, intervención con el entorno familiar y escolar y tratamiento farmacológico en aquellos casos que se considera necesario", indica Morales.
Esto significa que no siempre se pauta medicación a una persona con TDAH. De hecho, la profesora de la Universitat Oberta de Catalunya remarca que uno de los componentes más importantes de la intervención es la psicoeducación. Esta, cuenta Paula Morales, “implica dar a conocer la condición tanto a la propia persona como a su entorno para favorecer la comprensión y el apoyo”.
La medicación, continúa la especialista, solo se escoge como camino en aquellos casos donde esté indicado. “Sobre todo, cuando hay un impacto moderado o severo de la sintomatología que limita el desarrollo de la persona y su bienestar”, dice Paula Morales, que hace hincapié en que la medicación para el TDAH es segura. "La medicación es segura, con una historia de uso con miles de ensayos farmacológicos", apunta.
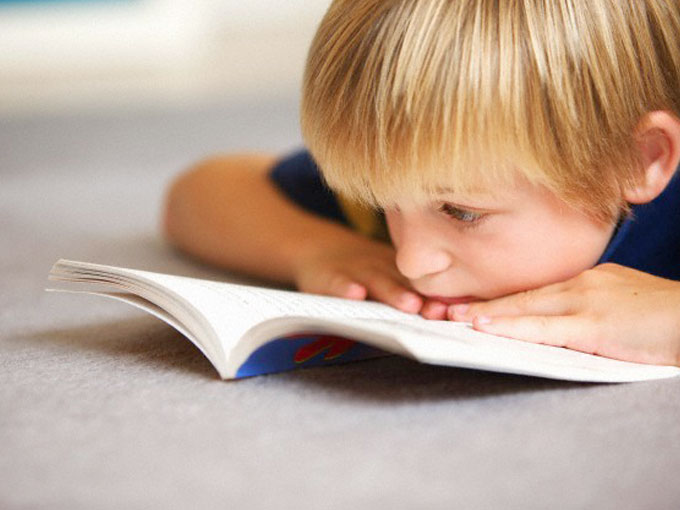
Solo afecta a la infancia
El tercer mito que Paula Morales detecta en la sociedad sobre el TDAH es que es un trastorno que solo afecta en la infancia. Nada más lejos de la realidad porque esta es una condición crónica del neurodesarrollo. Desciende la hiperactividad con los años, pero "la desatención y la impulsividad persisten en adolescentes y adultos", asegura Morales.
La profesora aporta más datos al respecto, citando el estudio Prevalence and Epidemiological Characteristics of ADHD in Pre-School and School Age Children in the Province of Tarragona en el que ella misma ha participado. “En el 40 % de los casos todos los criterios se mantienen en la edad adulta", afirma. Además, Paula Morales destaca, de nuevo en base a los resultados del citado estudio, que “en cada aula vamos a encontrar como mínimo dos alumnos o alumnas en educación primaria y uno/a en educación infantil con necesidades específicas derivadas de esta condición".
Causas genéticas y ambientales
La profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya aprovecha la celebración del Día Internacional del TDAH para explicar lo que la ciencia dice sobre su origen.
Indica la experta que la carga genética tiene un peso muy importante en que un menor tenga TDAH. "La genética tiene un peso muy elevado, en torno al 75-80 %", afirma. Pero también hay una quinta parte que se debe a factores ambientales, y entre ellos destaca Paula Morales “aquellos que tienen lugar durante el embarazo, el parto o etapas precoces de la vida".
Estos factores pueden ser, entre otros, exposición a tóxicos ambientales, consumo de alcohol o tabaco, déficits nutricionales, alteraciones metabólicas, bajo peso al nacer, prematuridad, sufrimiento fetal o neonatal por falta de oxígeno, enumeran desde la UOC.

Por lo tanto, que no exista un precedente familiar con TDAH no garantiza que un niño o niña no vaya a tener este trastorno en el que es decisivo el diagnóstico precoz, tal y como incide la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. "Empezar la intervención pronto supone un mejor pronóstico. En la etapa infantil es posible diagnosticar casos de elevada severidad en que el impacto de la sintomatología es evidente y genera mucho deterioro. Por ejemplo, niños y niñas en los que la hiperactividad e impulsividad es tan elevada que pueden vivir situaciones de riesgo o hacerse daño, o que impide desarrollar cualquier otra actividad de forma convencional. En casos leves o moderados, en esta etapa vamos a poder identificar sobre todo síntomas de hiperactividad e impulsividad. La desatención empezará a sobresalir en el paso a educación primaria, cuando la exigencia académica y de regulación atencional es mayor", expone Paula Morales.
No siempre es posible este diagnóstico precoz, que también puede llegar en la adolescencia o en la edad adulta. Lo negativo de estos casos, concluye la profesora Paula Morales, es que no haber tenido un seguimiento ni haber recibido apoyo y terapia "dificulta mucho el día a día de la persona, el progreso académico y laboral, también las relaciones sociales y de pareja".




